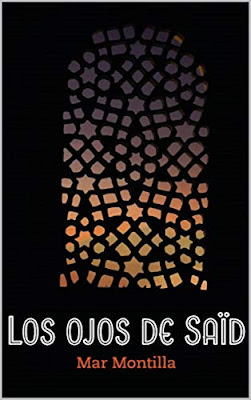Cuando
creé este blog, hace siete años, incluí una sección llamada Madre permisiva, algo
neurótica y… ¡pelín histérica! Por
aquel entonces mi retoño tenía quince años y, como cualquier angelito de esa
edad, se las hacía pasar canutas a su madre —¡servidora!— que, día tras día,
observaba a ese desconocido preguntándose: “¿Quién demonios eres tú y qué has
hecho con mi adorable hijo?”.
Narrar,
exagerando mucho las situaciones y dándoles un toque de humor —o al menos esa era la idea—, las anécdotas
más curiosas que viví y sufrí en aquella época, me servía de desahogo. Si
lograba que alguna lectora se identificara conmigo, algo que sucedía a menudo,
me sentía, además, muy reconfortada. Pero, como suele suceder en estos casos,
también recibí alguna que otra crítica negativa por parte de madres que carecían
del todo de sentido del humor. Eso me llevó a eliminar la sección. Sin embargo,
guardé los relatos, y ahora que ya tengo cierta experiencia en este mundillo de
las redes y las críticas me importan un comino, he decidido volver a publicar los
que considero más divertidos.
Advertencia:
la sección ya no se llamará Madre permisiva, algo neurótica y… ¡pelín
histérica!, sino La aventura de ser madre
de un adolescente, y NO es APTA para
madres que se consideran PERFECTAS.
La aventura de ser madre de un adolescente
Episodio 1:
La culpa la tuvo Bill Kaulitz
—¡Mamá, quiero un piercing!
Nueve años tenía
mi hijo la primera vez que pronunció estas escalofriantes palabras. Estábamos
sentados en el sofá viendo la tele juntos, cuando un vídeo de Tokio Hotel interpretando su famosa canción Durch Den Monsun provocó que
a mi retoño se le iluminara la cara y se le dibujase una sonrisa de oreja a
oreja. Intenté esquivar el asunto haciéndome la loca. Aunque, como ya debéis
de sospechar, no dio resultado.
—¿Eh, mamá? ¿Te
has dado cuenta? Bill Kaulitz lleva un piercing en la lengua. ¡Qué guay! Yo
quiero uno como el suyo.
—¿Cómo sabes que
lo lleva? Yo no he visto nada —respondí.
—¡Se nota cada vez
que abre la boca! Mamá, por favor… ¡tienes que fijarte más!
—Vale, pero Bill
Kaulitz es todo un hombretón —argumenté, aunque resultaba evidente que el
cantante de Tokio Hotel no era más que un crío—. Tú eres aún muy pequeño.
—¿Cuando tenga su edad me darás permiso?
—Bueno, ya veremos.
¿Cuántos años tiene Bill?
—Catorce.
“¡Catorce! ¡Dios
mío, es un bebé!” pensé, de inmediato.
—¿Lo ves? Él es
mayor, tú no. Vuelve a preguntármelo cuando tengas su edad.
En ocasiones como esta,
una cree que no va a llegar nunca ese momento. "Ya se le pasará", piensas.
Cinco años después:
—¡Mamá, quiero un piercing! —sentenció mi polluelo nada más cumplir los
catorce. No se le había olvidado; a mí sí.
—¿Un piercing? ¿De
verdad crees que voy a darte permiso para que te pongas un piercing? ¡Solo
tienes catorce años!
—¡Me lo prometiste!
—¡Yo? ¡Cuándo?
—Estábamos viendo
un vídeo de Tokio Hotel y…
Estrujé mi cerebro. Un vídeo de Tokio Hotel, un vídeo de Tokio Hotel… Las vívidas imágenes
de aquel episodio afloraron tan perezosas como impasibles a la superficie
de mi memoria. Lentas pero seguras.
—No te lo prometí.
Dije que “ya veremos”.
—¿Y eso es un “no”?
—Por supuesto que
es un “no”. Eres demasiado joven, aún. Tendrás que esperar hasta los dieciocho.
—¡Hasta los
dieciocho? ¡Sí, hombre! ¡Falta un siglo! Hasta los quince.
—Hasta los dieciséis y se acabó el regateo.
Una cosa era que
llevase determinado tipo de ropa o corte de pelo y otra muy distinta permitir
que le atravesaran la piel hasta perforar la carne. La integridad física de mi
hijo me preocupaba, como a cualquier madre. Yo también me agujereé la oreja por
múltiples zonas —lo hice sola, con hielo y aguja— y me la llené de aretes,
¡pero tenía veinte años! ¿Qué estaba pasando? “Como sigamos así, las nuevas
generaciones van a nacer ya con los tattoos puestos”, pensé.
Pese a la pataleta
de sus recién estrenados catorce me hice de nuevo con la victoria y algo mejor:
gané tiempo.
El calendario, sin embargo, siguió avanzando inexorable y a mi pesar. No se detuvo
ni por un instante, el puñetero.
Un año después:
—¡Mamá, quiero un
piercing! —exclamó el púber, al cumplir los quince.
“¡Maldita sea!
¡Otra vez con el dichoso piercing!”
—Te dije a los
dieciséis, ¡no seas pesado!
—¡No puedo
esperar! ¡Quiero un piercing y lo quiero ya!
“¡Dios santo! ¡Qué
pesadilla!”
—Hijo, qué más te
da. ¿Quince? ¿Dieciséis? ¿Qué diferencia hay?
—¡Eso! ¿Qué
diferencia hay?
Caí en mi propia
trampa de bruces; urgía un cambio de estrategia inmediato.
Recurrí al chantaje.
—No haces más que
pedir y pedir. ¿Qué das tú a cambio? Si al menos estudiaras.
—¿Si lo apruebo
todo me darás permiso?
Y al soborno.
—¡Hecho!
—¡Toma ya! ¡Sí!
¡Eres la mejor madre del mundo!
¡Bien! Otro tanto
a mi favor. Conocía a mi hijo: no era imposible que lo aprobase todo, pero sí improbable.
Fin de curso. Tal y como me temía, a mi cachorro
le quedaron unas cuantas asignaturas colgadas para septiembre. Y —oh, oh— empezó
a expresar en voz alta su deseo de abandonar la ESO. La mía había sido una
victoria agridulce, una vez más. Me puse en alerta.
—Venga, Chris, al
menos inténtalo.
—No vale la pena,
mamá; voy a suspender.
Desmotivación
total y absoluta. Tuve que echar mano de mi imaginación a toda prisa. Estaba
dispuesta a hacer lo que fuese con tal de que no dejase los estudios.
Incluso recurrir
al chantaje.
—Si apruebas los
exámenes de recuperación ¡te daré permiso para un piercing!
—Es inútil, mamá,
no voy a presentarme.
Y de nuevo al soborno.
—Te ayudaré a
estudiar. Si te esfuerzas y te presentas habrá una recompensa. Aunque no lo
apruebes todo.
—¿De verdad?
—Sí. Prometido.
—¿Y esa recompensa
puede ser un piercing en la lengua?
"¡En la lengua?
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?"
—Esa recompensa
puede ser un piercing en la lengua —ya estaba dicho; y una promesa es una
promesa.
¡Adiós vacaciones!
Cada mañana, desde finales de junio hasta principios de septiembre, ayudé a mi
hijo con sus interminables y tediosas tareas estudiantiles —¡había suspendido
más asignaturas de las que había aprobado!—, exceptuando alguna escapadita a la
playa. Para más inri, a principios de agosto sufrió
un ataque de apendicitis y tuvo que ser operado. ¡Menudo verano! El machaque
psicológico al que me sometió el cachorro humano, además, no tenía precedentes.
—Me han dicho que
no duele nada de nada, un pinchacito y ya.
Sacaba el tema a
la hora del desayuno; a la hora de la comida; a la hora de la merienda; a la
hora de la cena.
—Muchos amigos
míos llevan piercings en la lengua desde hace tiempo, no te creas, ¡y tienen mi
edad!
Parecía un disco
rayado. El monotema se repetía una y
otra vez, una y otra vez…, como una cansina letanía. Por más que me esforzara en
cambiar de conversación, él siempre se las arreglaba para reconducirme a ese
tenebroso callejón sin salida.
—Tendrás que
acompañarme, ¿sabes? Porque los menores de dieciséis años necesitan una
autorización de los padres.
Al fin llegó la temida, a la par que esperada,
semana de exámenes de recuperación. El chaval no lo aprobó todo, pero superó
varias de las materias pendientes y pasó de curso; había cumplido su parte.
Empecé a buscar
información en la red como una loca; y se me revolvió el estómago. El piercing que él quería era, precisamente, el que conllevaba mayores riesgos. "¡Ahhhrrggg!
¡Maldita sea!" Intenté convencerlo por todos los medios de que se lo pusiera en
el labio o en la ceja, por ejemplo. No hubo manera. Mi hijo es de ideas fijas.
Ya tenía elegido el día, la hora, el lugar... y la zona de su cuerpo que se iba a
perforar: ¡la lengua!
Un tipo calvo y
gigante como un armario nos recibió en el lúgubre antro, exhibiendo sus
impresionantes bíceps tatuados y unas dilataciones tan exageradas en sendos
lóbulos que había más agujero que oreja. Un sudor frío descendió por mi espalda.
Las voces de mi conciencia —sí, tengo más de una— hicieron toc-toc en
el umbral de mi embotado cerebro. La de mi Ángel me
advertía, con tanta suavidad como delicadeza: “Protege a tu hijo, no lo dejes
en manos de cualquier desaprensivo, es tu niño”. La de mi Demonio,
frotándose las manos, me hostigaba malicioso: “¡Se lo has prometido! Y una
promesa es una promesa”.
—No puedo, Chris,
no puedo. ¡Lo siento! Esto es demasiado. ¡Vámonos!
—¡Mamá, me lo
prometiste!
Mientras el mastodonte
nos observaba impertérrito, mi zagal se le plantó delante con determinación.
—Quiero que me
ponga un piercing en la lengua —ordenó. El hombre lo premió con su sonrisa
perniciosa y me lanzó a mí una mirada desafiante.
—Si quiere, puede
ir echando un vistazo a las advertencias y rellenar el formulario. Tenéis que
firmar aquí, los dos.
Me entregó un
dosier de varias hojas y señaló un apartado, al final de la última. El fruto
de mis entrañas agarró el primer bolígrafo que encontró, dispuesto a plasmar
su garabato. Lo impedí a tiempo.
—¡Espera! —grité—.
Primero hay que leer lo que pone.
—¿No pensarás
leerte tooodo eso?
—¡Por supuesto!
Nunca se debe firmar ningún documento sin leerlo.
El muchacho
refunfuñó y resopló, pero me importaba un bledo. El "armario" desapareció para que pudiéramos discutir en la intimidad.
Me lo leí de la “a” a la “z” buscando con desesperación algo a qué aferrarme,
una prueba irrefutable del error que estábamos a punto de cometer. ¡Y la encontré!
—¡Mira! ¡Mira lo
que pone aquí!: “Se desaconseja colocar un piercing después de haberse sometido
a una intervención quirúrgica, si no ha transcurrido al menos un mes”. ¡Ja!
¡Ahí lo tienes! ¿Lo ves? A ti te acaban de operar de apendicitis. ¡Menos mal
que lo he leído!
—¡Fue el mes
pasado!
—Sí. Hace
exactamente tres semanas, lo sabes muy bien. No podemos arriesgarnos. ¡Oiga!
¡Oiga! —de todas maneras, decidí consultárselo al mamut, que reapareció con
desgana y sin garbo—. Mire, a mi hijo lo han operado hace poco y aquí pone que…
—Este… Bueno,
señora… Si lo pone ahí por algo será. Es lo que dice el reglamento. Consulte a
su médico. Yo no quiero problemas.
Salí de ahí
triunfante, tirando del brazo de un enfurruñadísimo Chris. ¡Bendita
apendicitis! Y al cabo de dos días estábamos en la consulta del Hospital Sant
Joan de Déu, en la segunda y última revisión del post-operatorio.
—¿Verdad, doctor,
que no es bueno que se ponga un piercing, estando tan reciente aún la
operación? —le dije, guiñándole un ojo.
—En el ombligo no,
desde luego —respondió.
—No, no es en el
ombligo, es en la lengua –afirmó Chris.
—Entonces no veo
inconveniente alguno, jovencito. Estás totalmente recuperado, puedes hacer vida
normal.
"¿Será posible? ¡Menuda
ayuda!" Tenía escasos días de margen para idear una estrategia perfecta y
definitiva.
No se me ocurría
ninguna.
El tiempo pasaba y
el polluelo me atosigaba sin piedad. ¡No me dejaba pensar! Desayunábamos con el
piercing; comíamos con el piercing; merendábamos con el piercing; cenábamos con
el piercing. ¡Qué pesadilla! No había excusa posible. Se lo prometí. Y una
promesa es una promesa.
Mister Proper me
miraba con cara de pocos amigos, levantando una ceja, mientras yo escudriñaba
de nuevo, de arriba abajo, el dichoso dosier. En esa ocasión no hallé
impedimento alguno. “Eres una mala madre”, afirmaba mi Ángel con
un hilillo de voz, meneando la cabeza de un lado a otro con desazón. “¡Firma de
una puñetera vez, maldita vieja!”, soltaba el Demonio, perdiendo la paciencia.
—¡Firma ya, mamá,
que van a cerrar!
Estampé la lúbrica
con mano temblorosa y Chris hizo lo propio. La Bestia me arrebató el dosier con una especie de mueca que no llegaba a sonrisa, y parecía
satisfecho. Se sentía vencedor; yo me sentía vencida.
—Necesitaré
vuestros documentos de identidad para hacer fotocopias —alegó.
Mi chaval sacó el
suyo al instante. Yo rebusqué en el interior de mi enorme bolso con lentitud
exasperante; era consciente de que estaba tardando una eternidad. Ambos, ahora
cómplices, clavaron sus miradas asesinas en mí, gesto que no me ayudaba en
absoluto, ¡me estaban poniendo de los nervios! Saqué el monedero, ¡por fin! Lo
abrí y comprobé, estupefacta, que mi DNI no estaba dentro. ¿Cómo podía ser? ¡Lo
guardaba siempre en el mismo sitio! Efectué un registro minucioso, pero no
apareció. ¡Todo un misterio!
—¡Qué pasa ahora,
mamá?
—No está donde debería estar; no lo
entiendo.
¿Qué hubiese dicho Freud?
—¿Cómo no va a
estar? ¡Tú siempre lo llevas! Eres la persona más responsable y cumplidora que
conozco, no vas por ahí indocumentada.
—Si no hay DNI, no
hay piercing —espetó el Bulldog. Se cruzó de brazos con semblante glacial, puso
los ojos en blanco y desapareció de nuestra vista. Busqué y busqué, por todas
partes, pero fue inútil. No estaba. Nunca antes me había sucedido nada
semejante.
Mientras caminábamos
hacia el metro a Chris empezó a salirle humo por las orejas. Me sometió a tal
tortura psicológica que a punto estuve de lanzarme a las vías o empujarlo a él. “¡Socorro!”
gritaba con el pensamiento. Me vino a la cabeza aquel dichoso vídeo de Tokio
Hotel. ¡La culpa la tuvo Bill Kaulitz! Traté en vano de concentrarme en la
búsqueda mental de mi documento de identidad, que era lo que realmente me
preocupaba en ese instante, ¿lo habría perdido? ¿Me lo habrían robado? No lograba
discurrir con claridad. “¡Que alguien me ayude!” era lo único que alcanzaba a
discernir. La presión a la que me sometía el chico bloqueaba y anulaba la
totalidad de mis neuronas. “¡Aaaarrggghhhhh!”
—¡Cállate de una
vez! ¡No me dejas pensar! Es importante que recuerde cuándo fue la última vez
que necesité mi DNI y para qué.
Pero mi hijo no
hacía más que lamentarse y lloriquear. No me servía de ninguna ayuda. No veía
más allá de su propio ombligo.
Llegamos a casa y
lo puse todo patas arriba buscando el documento. Hasta que, de repente, se me
encendió una lucecita en el cerebro: el día anterior había hecho una fotocopia,
¿me lo habría dejado en la impresora? Lo comprobé y… ¡bingo! Lo cogí a toda
prisa, tiré del brazo de mi chaval, sin darle explicaciones, y salimos como
almas que lleva el diablo. Ahora era yo la que sentía la necesidad urgente de librarme del asunto del piercing de una puñetera vez y para siempre.
Pero al llegar al local... estaba cerrado.
—¡Mira lo que has
conseguido! ¡Estás haciendo todo lo posible para impedir que tenga mi piercing!
¡Te odio!
¡Encima! ¡Lo que
me quedaba por oír! No podía más, ¡la cabeza me iba a estallar! Lo que debería
haber hecho es cruzarle la cara ahí mismo a ese engreído y regresar a casa, lo
sé. ¡Pero seguiría machacándome hasta el fin de los días!
—¿Eso es lo que
crees? Muy bien. Seguro que hay cientos de esos establecimientos, alguno quedará
abierto.
—Sí —murmuró—,
conozco otro que está por allí, aunque creo que es más caro.
—¡Qué más da! De
perdidos al río, ¡vamos!
“Esto es otra cosa”
me dije, nada más entrar. Era un local amplio y bonito, bien iluminado. Las
paredes estaban decoradas con dibujos típicos de tatuajes. De fondo, sonaba buena
música hard-rock. Me sentí tan aliviada como reconfortada. Las vitrinas mostraban
una gran variedad de piercings. Una mujer, más o menos de mi edad, sonrió y se
nos acercó. Llevaba una bata blanca. Sabía que no era médico, ni enfermera; aun
así, la bata blanca le proporcionaba un toque de profesionalidad que a mí me
transmitió confianza, tranquilidad. Nos informó con eficacia y rapidez. Firmé y
pagué casi con los ojos cerrados, entregando mi DNI con diligencia. Cualquiera
diría que estaba deseando que a mi hijo le taladrasen la lengua. ¿O es que de
verdad lo ansiaba? Hum, ¿qué diría Freud?
—Seguidme— ordenó.
Subió una escalera,
con nosotros detrás. Todo presentaba un aspecto impoluto. Entramos en un
pequeño cuarto en el que había una camilla y le pidió al chico que se tumbara;
eso me gustó. Me quedé en la entrada, apoyada en el quicio de la puerta,
observando desde una distancia prudencial. Ella se puso unos guantes de latex,
colocó el piercing elegido en una bandejita y lo roció con alcohol. Acto seguido
echó mano de una especie de aguja larga de plástico, perfectamente empaquetada
en su higiénico envoltorio. La extrajo y procedió.
—Sentirás
un leve pinchazo —informó—; te dolerá. La barra que voy a ponerte es larga y
algo molesta, pero debes llevarla durante un mes. Se te hinchará la lengua, te
supurará, escupirás espumarajos verdes, los primeros días no hablarás bien…
pero tranquilo; todo eso es normal —¡Madre mía! Su sinceridad resultaba abrumadora. ¿Cómo era
posible que mi hijo, tan aprensivo como es, no se levantara y saliera por
piernas?—. Durante unas dos semanas solo podrás ingerir comida triturada y
líquidos. Usa un enjuague bucal sin alcohol tres veces al día. En algunos casos
ocurre que la bola del extremo del piercing se desprende y… ten cuidado, no te
la vayas a tragar. ¿Está claro? ¿Lo has entendido todo? —Chris hizo un gesto
afirmativo y contundente con la cabeza. Qué fuerte. Impresionante. Si no lo
llego a ver, no me lo creo—. Muy bien, vamos allá —continuó la mujer de la bata
blanca. Yo permanecía muda y expectante—. Abre la boca y saca la lengua —le
sujetó la lengua, la marcó con un rotulador, se la perforó con la aguja y
sustituyó la misma por la barra del piercing en un santiamén, con una habilidad
prodigiosa—. ¡Ya está! —exclamó, satisfecha. A mí los ojos casi se me salieron de
sus órbitas. ¿Ya estaba? —Si tienes cualquier problema, ven lo antes posible.
Si no, nos vemos dentro de un mes. ¿Ok?
Le di mil veces
las gracias, no salía de mi asombro, ¡qué fácil!
—¡Do be ha dolido dada de dada, babá!
–balbuceó Chris, camino del metro–. ¡Anda, di
do buedo hablad!
“¡Vive Dios! ¡No
puede hablar!” Era un milagro maravilloso.
Se quedó callado
el resto de la noche y pasó los siguientes días practicando el voto de
silencio. Además, se ocupó él mismo de preparar sus cremas, batidos y purés,
¡faltaría más! No hablaba a la hora del desayuno; ni a la hora de la comida; ni
a la hora de la merienda; ni a la hora de la cena.
Qué paz; qué
sosiego; qué calidad de vida. ¡Bendito piercing! ¿Por qué no le di permiso
antes?
¡Gracias, Bill
Kaulitz!
Moraleja:
Si no puedes con el enemigo, únete a él. O lo que es casi lo mismo:
si no logras impedir que tu hijo se ponga un piercing, por más que tú
aborrezcas la idea, al menos asegúrate de que lo haga en un lugar que reúna las
mínimas garantías legales, higiénicas y de seguridad. Por cierto, Chris sigue
llevando ese piercing, siete años después —y otros más, en distintas partes de su cuerpo—, y jamás le ha creado problemas de salud ni de ningún tipo.